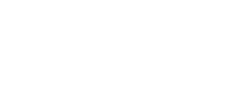Revista Altazor de la Fundación Vicente Huidobro/ Chile

Revista Altazor
Mayo de 2025
https://www.revistaaltazor.cl/rafael-courtoisie-7/
Escrito sobre la peste
Rafael Courtoisie
La peste es un punto de partida para abordar diversos aspectos de la sociedad global a inicios del tercer milenio: construcción ficcional de la identidad, poética de la enfermedad, medios masivos, realidad digital, economía, salud pública, biopoder, big data, Inteligencia Artificial y sistemas de control.
El virus es un fenómeno objetivo de la biología. La peste, en cambio, es una construcción cultural.
Esta obra indaga y analiza el fenómeno con una escritura incisiva, mediante una ensayística donde comparecen el abordaje científico, la reflexión y la razón poética.
Este libro es indagación, testimonio y ensayo apasionante sobre la realidad en tiempos convulsos.
I
Esta peste, como todas las que sufrió la humanidad, despliega un malestar inmaterial, pone de manifiesto un mal que reside en la conciencia, en el saberse vivo y en riesgo. La condición parcial y precaria de lo humano, su temporalidad crasa, es lo que asusta.
Una constelación de llagas aparece en la sustancia del tiempo del que estamos hechos, una constelación de agujeros en la carne espiritual, no en la materia.
Más que el virus, duelen el pavor y la fragilidad, sus cándidas secuelas.
El virus lo recuerda: vivimos enfermos de contingencia.
II
El virus también obra en el lenguaje, lo modifica, hace que mute su sintaxis y su semántica: la cuarentena no es de cuarenta días, es de catorce, o de siete, o de cinco, y en lo errático, en lo impreciso de la longitud del periodo y sobre todo en la vaguedad del significado de cuarentena subyace otro terror sutil: la cuarentena consiste en velar armas caídas, espadas sin punta y sin filo, sin rigidez ni eficacia, instrumentos inertes. Los brazos y las piernas quietos, en espera, los dedos tensos, los labios que no deben besar, la respiración y el aliento que deben necesariamente ser desviados en la presencia del semejante, los gestos de la respiración vigilados como en una liturgia carcelaria donde el recluso es uno mismo, el cuerpo de uno, su vulnerabilidad, el tallo del cuerpo siempre curvo en su endeblez.
Cuarentena quiere decir simplemente dejar que el tiempo transcurra sobre los cuerpos humanos en aquello que ocupa más horror en cada uno, en cada mónada del tejido colectivo, en cada individuo: el aislamiento.
Se trata de una dialéctica entre el terror al contagio y el terror a la soledad, a vivir solo, a morir solo, a estar solo irreversiblemente en el padecimiento, a la espera de una improbable cura, de un sobreseimiento, de una salida decorosa y puntual que no exonerará al sospechado de peste de ser lo que es: un punto en el universo humano alejado de los otros.
Y es aquí que la virtualidad omnipresente y múltiple de los medios de comunicación, de los artilugios tecnológicos que hasta hace muy poco nos mantenían “eficazmente comunicados”, se vuelve patética.
El móvil transmite la voz del otro pero no acaricia. La respiración y el gemido se brindan en una sonoridad sin materia orgánica, lejana siempre del imposible punto de encuentro de quienes “dialogan”.
Todo es simulacro del roce.
Los cuerpos no se encuentran nunca. Padecen solos en la inmaterialidad inalámbrica, distante, ambigua, escuetamente algorítmica.
Es la ilusión del encuentro y no el encuentro.
Es el lenguaje con sus funciones fática y conativa fracturadas en su esencia, pero sobre todo es el lenguaje con la función poética agujereada, perforada en su alma leve por el virus.
III
El exilio desde el espacio de lo previsible al espacio de lo imprevisible, la emigración obligada al territorio del ritual y la repetición, la radicación en una fórmula de quehaceres y tareas en ese otro no lugar que habita la inminencia, pero también el aburrimiento y el temor.
Otra forma de la ansiedad se desarrolla y crece: lavarse con asiduidad las manos, evitar las aglomeraciones, usar guantes como si se tratara de una segunda piel que se descarta una y otra vez. Las manos son serpientes que cambian su tegumento varias veces al día, tal vez inútilmente, ofidios raros de cinco extremidades que no logran asir la presa de la seguridad, del bienestar, de la convivencia.
Todo se hace untuoso y desabrido en la peste, todo se desprende, resbala de las manos y en ocasiones se sumerge y pierde en la noche de la enfermedad.
Y el imperativo devenido de la diferencia: no hay nada familiar en el otro, todo se vuelve ajeno.
Desconfiar, evitar, cancelar, posponer, son verbos de la certeza de la peste.
Compartir, tocar y abrazar, son verbos de la sospecha de la peste.
La piedra del verbo ser, antes pesada e inmensa, se pone a dudar.
IV
La peste es una extensa representación teatral, una coreografía que despliega la muerte con millones de extras, millones de humanos alrededor del globo, como si fuera en verdad un ente personificado que emplea a las hormigas humanas para poner en escena el espectáculo destinado a los mismos humanos, espectadores y víctimas.
El virus es el instrumento del drama, una suerte extraña, peculiar, de la peripecia, un deus ex machina constante en una obra repetitiva que siempre va in crescendo hacia ninguna parte, hacia el recuerdo desnudo de la muerte.
El virus es un drama propio y colectivo, una instancia clave de la biografía de la especie.
El virus es una autoficción de la humanidad.
La humanidad lo padece y lo representa.
El virus, su invisible presencia múltiple expandida sobre la superficie terrestre, crea una tragedia que todos representamos a la perfección, sin olvidar una letra: allí el precavido, el metódico, que todo lo mide y estima, que sigue al pie de la letra los diversos manuales y protocolos, allá el desarreglado, el descreído, el que representa el papel desobediente, el que pide un abrazo, el que da un apretón de manos, el que tose sobre la mesa del desayuno, sobre las frutas y los panes en los comedores de los hoteles que aún tienen huéspedes, allá el que cree oportuno recordar en el drama la mano de Dios, el pecado ecológico, el que hace una lectura moral de la danza de la muerte, el que aprovecha para predicar su fe, una fe, cualquier fe que ya poseía o que retoma o inventa para la ocasión.
Mientras se desata y da pasos de ballet, o pasos de paquidermo, la peste permite que muchos lleven agua a su molino: aquel que vende curas milagrosas, talismanes, vitaminas, hierbas y tés aromáticos, el que merca con oraciones a San Judas, a los orixás, al Espíritu Santo, el que solicita medidas extraordinarias, plazos, cesación de pagos, urgencias, el político acostumbrado a medrar, quien poco a poco descubre su propio desconcierto, la dificultad para adaptar el fenómeno de la muerte a sus intenciones, la difícil tarea de sacar ventaja de una amenaza colectiva, atinente, pública y privada.
La peste enlentece los quehaceres y acelera el pensamiento. Pero el pensamiento no avanza: da vueltas sobre su eje.
Todos pensamos mucho, demasiado, en estos días. Y ese mucho pensar se queda inmóvil o casi inmóvil en el mismo sitio, en nuestras casas, en nuestros refugios, donde tosemos con miedo a ser señalados, o en la intimidad de los aseos, donde examinamos con morbo la viscosidad y aspecto de nuestros esputos y procuramos leer en la saliva o el mucus algún signo de la peste.
Ahora sí, todas las veces nos bañamos en las aguas fijas y contaminadas del mismo río.
El río se ha empozado en el virus.
Solo fluye el silencio. No el agua ni el tiempo. El pensamiento da vueltas en torno al virus, se estanca, obseso.
Heráclito, por fin, se detuvo.
El río está quieto.
V
El concepto de persona implicaba hasta ahora individualidad, particularidad, pero esa individualidad resultaba a su vez de un ocultamiento, de una ficción, de una exposición plena del significante para ocultar y nombrar al significado, para enmascarar al significado, para llevar al nivel de representación, de código, aquello que se suponía portaba la esencia identitaria del individuo. La persona, la máscara, oculta el verdadero rostro para fijar otro ficticio y expresar mejor, en el representante, la realidad ontológica inasible del objeto.
La palabra persona es tomada del latín, que a su vez lo toma del etrusco y este del griego. En griego persona es máscara. La máscara que se usaba en el teatro para construir, para componer un carácter, un personaje, para definirlo y darle concreción ficcional, irónica, para hacerlo visible y reconocible para los espectadores.
En griego persona es máscara, aquello que se pone delante de la cara, aquello que se coloca sobre la cara para definir al personaje, para concretar su ficción como una realidad, para fijar una identidad en el drama o en la comedia representados.
Cada uno de nosotros es una persona. Vivimos, vamos por el mundo, representamos un personaje munidos de nuestra máscara, de nuestro nombre y apellido, de nuestra profesión, de los afectos que portamos, de las aficiones y fobias. Resaltamos ciertos aspectos del rostro mediante diversos afeites y maquillajes: base, colores, pestañas postizas, barbas, bigotes, pieles falsamente lampiñas, depilaciones, cirugías estéticas, afinamiento de cejas, lápiz de labios, tinturas de cabello, piercings, pendientes y hasta tatuajes.
O simplemente la ilusión del rostro limpio, desprovisto, fingidamente natural.
La cultura ha hecho de nosotros personas, mostramos el rostro personal para ser individuos, para diferenciarnos, para actuar como únicos en el acto simbólico de la comunicación.
Y he aquí que llega el virus y altera la persona, invierte ese movimiento desde lo general a lo particular con el que nos había vestido el rostro la máscara griega. YA no somos únicos y diferenciados. La máscara de la peste, el tapabocas, el barbijo, nos iguala ante la amenaza del contagio, nos allana, pule las salientes de nuestra máscara, lima las aristas de cada persona y deja en todos un rostro masificado, igual, reiterativo, un significante de tela blanca o azul, con o sin filtro plástico, amarrado a la cabeza y la nuca por unas tiras de tela o material aséptico.
El movimiento va ahora de lo particular a lo general. Cada uno deja de ser persona, deja de ser Juan o Sarah, deja de lado la máscara individualizante para adoptar en los espacios públicos, en la vida de relación, la máscara genérica de la enfermedad, el barbijo o tapabocas que borra lo singular del personaje, del carácter, y deja en su lugar una generalidad bruta, sin rasgos o con rasgos generales, no específicos. Es una huida desde la identidad hacia la masificación, desde la definición a la indefinición.
El virus diluye la identidad, carcome los rostros de las personas hasta dejarlos lisos, sin otra expresión que la de la precaución o el miedo, borra la boca y los orificios de la nariz, estampa en lugar de la sonrisa una mueca sin labios, una lápida de tela flexible e inexpresiva sobre el órgano que antes articulaba los besos y el lenguaje.
El virus iguala pero no por distribución o justicia, sino por despojamiento, por sustracción de los significantes de la máscara.
El barbijo es la persona, la máscara común e indiferenciada de la post modernidad líquida, la máscara única y repetida, monótona y aterradora por ausencia, por vaciamiento, de la peste.
La máscara estandariza los rostros, iguala los seres que antes eran personas. Ya no hay agonistas y protagonistas. Todos los actores son personajes del coro, integran el personaje colectivo del coro griego.
Deviene entonces la agonía y tal vez la muerte de la persona. Se impone la pura mismidad de la máscara postmoderna indiferenciada, ramplona, simple, tendenciosa. LA misma expresión blanca y sin boca del barbijo repetida millones de veces por todo el planeta.
Las muecas de la risa y la tristeza del teatro griego reducidas ahora al paradigma gestual de un vacío expresivo que transporta un mensaje indecible e infinito, inefable: el virus no se puede decir, la peste no puede pronunciarse de verdad.
No hay poesía en lo que ocurre.
El barbijo es la ortopedia de la máscara, la desaparición de la cara.
El tapabocas representa el triunfo absoluto y supino de una idea manejada desde el inicio de la modernidad con ahínco: el virus igualó, por fin, a los hombres. El virus borró de una vez el nombre de la cara, la singularidad de cada persona, y dejó en su lugar un lóbrego y temeroso manto igualitario.
Las utopías igualitaristas del siglo XX, las otrora proclamas justicieras y humanistas, encuentran en la reproducción desenfrenada del bacilo, en la supuesta prevención del contagio, una caricatura macabra y extendida: la melodía sin palabras del organismo microscópico usurpador, del parasito de billones de cabezas infinitesimales del virus, se apodera de los cuerpos humanos pero, antes de enfermarlos, antes de devorarles la tráquea y los alvéolos, les borra la cara, les quita la condición de personas.
VI
Las palabras se comen con los oídos, pero el virus se come el sentido de las palabras. La peste ataca el cuerpo y el cuerpo del lenguaje. Las palabras antes miraban a todas partes, ahora miran a un solo sitio. Las palabras, antes gordas de sentido, adelgazan, pierden sustancia, se vuelven magras y entecas, repiten lo mismo.
Se pierde la carne de la voz y queda el eco.
La peste come sentido, consume el cerno de las palabras, las deja huecas.
Las cosas del mundo se vuelven entonces leves, como si las palabras no las nombraran. Las cosas del mundo se desatan de las palabras que las unían. Las palabras se vuelven apenas un escuálido rumor, una habladuría, un estertor constante, un reflejo o un eco de la peste.
Las cosas, ahora liberadas del lenguaje, se alejan de la vida humana y cobran una vida medrosa y desvaída, o se vuelven meros instrumentos de la peste: los vasos ya no contienen agua o vino, son habitáculos de las gotas de saliva donde vive el virus; los pasamanos, las barandas de las escaleras, los picaportes de las puertas, ya no sirven para apoyarse y avanzar sino para ponerse en riesgo, son otra especie de ser, un ser verdugo, esclavo de la sombra propagada, se han vuelto instrumentos propicios para contraer el mal, para tocarlo y enfermarse. Apoyarse en una baranda puede significar caer al vacío de la enfermedad y estrellarse. Abrir una puerta puede ser sostener un instante en la mano el pomo virulento, la pulpa maciza de la manzana de la muerte. Un tenedor usado por alguien en cuarentena es un tridente maléfico, infernal. Toda cuchara mal lavada pasa a ser pornográfica, venérea, procaz, su desnudez metálica muta el deseo en aversión ancestral, en horror por su concupiscencia.
Antes la sed llamaba al agua.
Ahora la sed y el agua se separaron para siempre.
Antes se besaba, ahora se desinfecta.
VI
Las palabras se comen con los oídos, pero el virus se come el sentido de las palabras. La peste ataca el cuerpo y el cuerpo del lenguaje. Las palabras antes miraban a todas partes, ahora miran a un solo sitio. Las palabras, antes gordas de sentido, adelgazan, pierden sustancia, se vuelven magras y entecas, repiten lo mismo.
Se pierde la carne de la voz y queda el eco.
La peste come sentido, consume el cerno de las palabras, las deja huecas.
Las cosas del mundo se vuelven entonces leves, como si las palabras no las nombraran. Las cosas del mundo se desatan de las palabras que las unían. Las palabras se vuelven apenas un escuálido rumor, una habladuría, un estertor constante, un reflejo o un eco de la peste.
Las cosas, ahora liberadas del lenguaje, se alejan de la vida humana y cobran una vida medrosa y desvaída, o se vuelven meros instrumentos de la peste: los vasos ya no contienen agua o vino, son habitáculos de las gotas de saliva donde vive el virus; los pasamanos, las barandas de las escaleras, los picaportes de las puertas, ya no sirven para apoyarse y avanzar sino para ponerse en riesgo, son otra especie de ser, un ser verdugo, esclavo de la sombra propagada, se han vuelto instrumentos propicios para contraer el mal, para tocarlo y enfermarse. Apoyarse en una baranda puede significar caer al vacío de la enfermedad y estrellarse. Abrir una puerta puede ser sostener un instante en la mano el pomo virulento, la pulpa maciza de la manzana de la muerte. Un tenedor usado por alguien en cuarentena es un tridente maléfico, infernal. Toda cuchara mal lavada pasa a ser pornográfica, venérea, procaz, su desnudez metálica muta el deseo en aversión ancestral, en horror por su concupiscencia.
Antes la sed llamaba al agua.
Ahora la sed y el agua se separaron para siempre.
Antes se besaba, ahora se desinfecta.
VII
La peste es, también, un trastorno del deseo.
La línea invisible que unía vehemente el deseo y su objeto se tuerce. El deseante, antes sujeto, comienza a ser objeto, pasto para las fieras microscópicas, comida para el virus.
El que antes deseaba es ahora objeto de un deseo exterior inespecífico y múltiple, extendido.
La enfermedad nos desea, la enfermedad es la pulsión de la muerte, la voluntad de posesión de algo que no tiene voluntad porque no tiene consciencia. Esa voluntad de posesión sin voluntad se vale del temor y el descuido para ejercer el poder de su deseo.
El virus no es un saber, es un hacer.
El virus transforma su determinación inconsciente e inmoral de réplica en un simulacro aciago y cruel de la voluntad humana de posesión y sometimiento.
El hacer del virus se manifiesta en la naturaleza humana mediante los actos humanos.
El virus coloniza el aparato respiratorio, la materia de los bronquios, de los pulmones, el ingenio que permite la respiración y la vida, pero a partir de esa primera conquista parasita los gestos y actitudes, las conductas, el sistema vital del pensamiento.
La peste es, en su obrar, un trastorno del deseo.
El alimento del virus es la consciencia, el virus inmoviliza, detiene formas y aspectos de la percepción, modifica el estar en el mundo, reduce todo movimiento y concentra la actividad humana en su punto inferior, en la atención plena y constante sostenida en el aire, en el vehículo de la propagación, en el espacio pleno de gérmenes y ayuno de ideas de la realidad.
El virus tiene un efecto corporal inicial y luego un efecto espiritual profundo, inconmensurable.
Algunos se contagian directa y materialmente, y sufren las caries en los racimos de sus alveolos, la insuficiencia, la neumonía, la estangurria de la respiración.
Pero todos, todos, nos contagiamos del virus.
Del contagio espiritual no se libra nadie.
El virus, inconsciente, procede por pulsión biológica, por necesidad bioquímica, ocupa y consume los cuerpos que toca. Pero la construcción humana, cognitiva, del virus, invade el tejido social, inunda las relaciones, anega el comportamiento, hace de la enfermedad una decisión, un fin último, una interpretación, una semiosis constante que conduce a la construcción de un saber, pero es un saber enfermo, es una estructura epistémica viciada, monodireccional, unisémica.
La polisemia del acontecer humano se va reduciendo a una monosemia virósica, crónica, de vocación letal e insidiosa.
El presente del mal simula la eternidad. El virus es razón y medida de todas las cosas.
El virus parasita el deseo, lo vuelve silencio y opresión.
El virus se come la libertad.

Fuente: Revista Altazor/ Chile